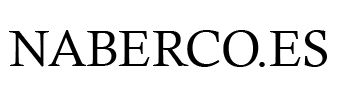(dpa) – En Machete Pelao se terminó. El coche da la vuelta. A partir de ese pequeño pueblo en el interior montañoso de la costa caribeña de Colombia, solo se puede seguir a pie o a lomo de mula.

Quien quiera descubrir Teyuna, la ciudad en ruinas de los indios tairona en la profundidad de la selva, debe caminar cuatro días por el «infierno verde». Así llamaban los buscadores de tesoros en su momento a la selva en Sierra Nevada, cerca de Santa Marta, en la que los mosquitos transmitían la fiebre amarilla y acechaban serpientes, escorpiones y jaguares.
Y eso que son solo unos 25 kilómetros hasta la Ciudad Perdida. A través de un subtropical bosque nublado, el camino sigue por senderos fangosos y puentes colgantes tambaleantes, a través de arroyos de montaña.
«Es agotador, pero también una bendición», dice Marco Pollone. En Perú se puede llegar a Machu Picchu también en tren, autobús y teleférico. Más de un millón de turistas visitan en años normales las famosísimas ruinas de la ciudad inca. La caminata hasta Teyuna, el segundo sitio precolombino más grande de Latinoamérica, la suelen hacer apenas unas 25.000 personas al año, relata el guía.
Por eso, también están en esta excursión Anina Gengenbacher y Johanna Fritz. Para las dos amigas alemanas el revuelo en torno a Machu Picchu era demasiado. En su viaje por Sudamérica, buscaban «sensaciones de aventura a lo Indiana Jones» sin turismo de masas.
El calor en la selva es brutal. La elevada humedad del aire y las constantes subidas y bajadas cuestan esfuerzo. Pero Anina y Johanna están en forma. Otros en el grupo lo están menos.
Por suerte, Marco Pollone se detiene una y otra vez para explicar algo sobre plantas o mostrar especies poco comunes de pájaros. También señala plantaciones de café y superficies desmontadas. «Allí había hace más de 15 años enormes plantaciones de coca. El tráfico de cocaína de la guerrilla izquierdista y los paramilitares de derecha florecía», explica el guía.
Luego de que la guerrilla secuestrara en 2003 a ocho turistas y los liberara meses después, los militares colombianos tomaron el control de la región. Pero no fue hasta que se firmó el acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno en 2016 que el sendero a la Ciudad Perdida volvió a recibir turistas.
Por la tarde, el grupo llega agotado al primer campamento, que está justo junto a un pequeño río. A través de un puente colgante se llega al otro lado, donde está el espacio para dormir. Hamacas paraguayas, literas, redes contra mosquitos y a descansar. Pero quien no tenga consigo tapones para los oídos, no cerrará un ojo a causa del fuerte croar de los sapos.
A la mañana siguiente, el guía Marco se sumerge con su grupo en las profundidades de la zona boscosa de los kogui, el pueblo indígena que sucedió a los tairona. En todas partes, se oye piar, crujir y croar. Coloridos papagayos y tucanes observan desde los árboles. Huele a orquídeas y a tierra húmeda.
Con la lluvia nocturna, los caminos se convirtieron en toboganes naturales. Es un misterio cómo los kogui se mueven con paso firme por aquí. Sus pantalones y túnicas blancas están impecables. «El blanco simboliza para ellos la pureza y la nieve en las cumbres de más de 5.700 metros de la Sierra Nevada», explica Marco.
De repente, se ilumina el bosque. Se ven las primeras cabañas circulares de barro y madera. Los techos están cubiertos con hojas de palmera. Huele a madera quemada. Los kogui rodearon su asentamiento con un cerco. Marco Pollone explica por qué: «Antes muchos turistas entraban sin preguntar en las cabañas, sacaban fotos de sus habitantes e incluso pisoteaban los jardines».
Desde la distancia, se ve a los indígenas sentados junto a un fogón. Los hombres llevan «poporos» colgando del cuello: calabazas ahuecadas en las que guardan hojas de coca y polvo de conchas de mar. Masticar esa mezcla genera un efecto estimulante.
La planta de coca tiene un papel central en la vida cotidiana pero también en las ceremonias espirituales de este pueblo originario. Los kogui evitan a los turistas. Pero a la vez viven de ellos. Trabajan como guías o transportan víveres a los campamentos.
Ahora el sendero se vuelve más empinado. Los caminos de piedra colocados por los tairona ofrecen algo de sostén. Sin embargo, hay que trepar. Por la tarde, el grupo llega al campamento Paraíso Teyuna, el último en el ascenso a la Ciudad Perdida.
Tras un desayuno potente con café, huevo y banana fritos y tostadas con mermelada de papaya, bien temprano por la mañana comienza el ascenso, sin mochilas, a la Ciudad Perdida.
Sobre rocas resbalosas, el grupo se abre camino por la selva. De repente, aparece una escalera de piedra con musgo. Es la entrada a la Ciudad Perdida. La escalera sube en vertical una pendiente escarpada cubierta de vegetación. Es inevitable volver a sentirse Indiana Jones.
Tras 1.200 escalones de piedra, se llega a la meta. Arriba se abre un espacio rodeado de árboles altos. La ciudad en ruinas se ubica de forma espectacular sobre la cresta de una montaña a una altura de entre 950 y 1.300 metros.
Senderos de piedra y escaleras unen unas 200 terrazas y plazas, sobre los que los tairona tenían en su momento cabañas de madera. «Se estima que aquí vivían unas 4.000 personas en su apogeo hace unos 1.000 años», señala el guía Marco. «Teyuna era el centro político, social y espiritual de los tairona».
Pero la ciudad cayó en el olvido durante siglos. El bosque tapó templos, muros de piedra y terrazas en las escarpadas laderas del valle alto del río Buritaca.
Fue un buscador de tesoros, Florentino Sepúlveda, quien en 1975 redescubrió la Ciudad Perdida. La noticia corrió como reguero de pólvora. Pronto llegaron más buscadores de tesoros a Santa Marta. Pocos años después, el Gobierno asumió el control.
Así es que en la actualidad la mayoría de las piezas valiosas se pueden apreciar en el Museo del Oro Tairona en Santa Marta. Casi dos kilómetros cuadrados fueron liberados ya por los arqueólogos. Pero una gran parte de la antigua ciudad en ruinas sigue inexplorada.
La mejor época para esta excursión es la seca, que va de diciembre a marzo así como en junio y julio. En septiembre la Ciudad Perdida se cierra para rituales indígenas.
Por Manuel Meyer (dpa)